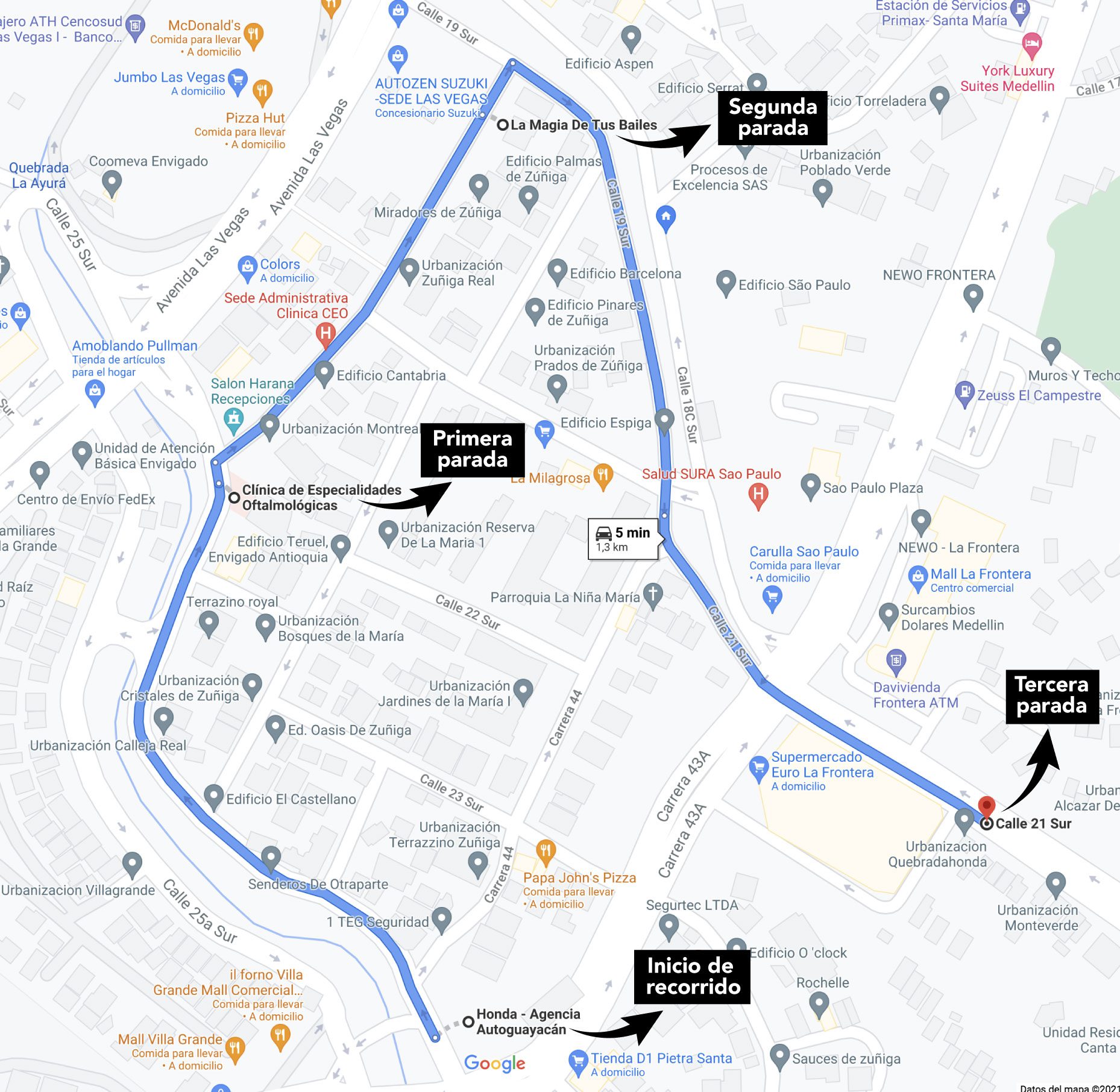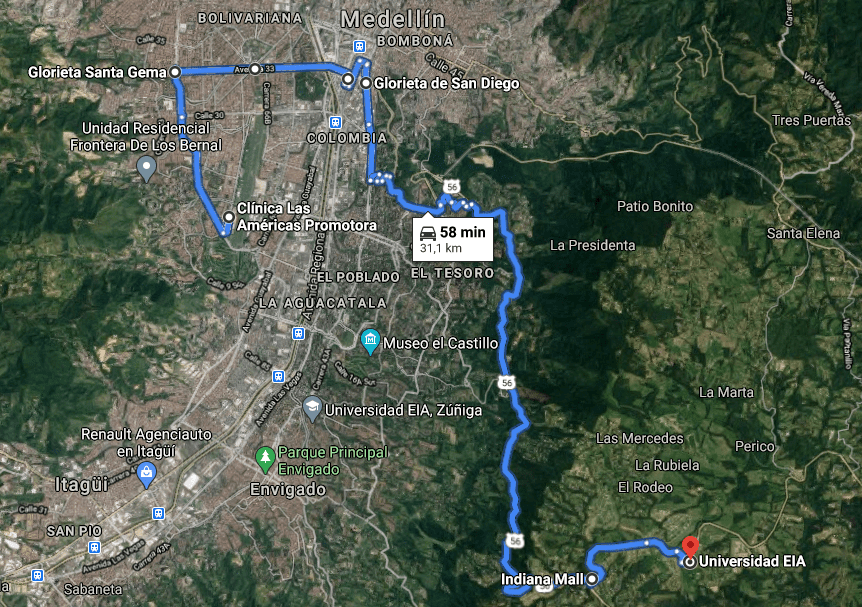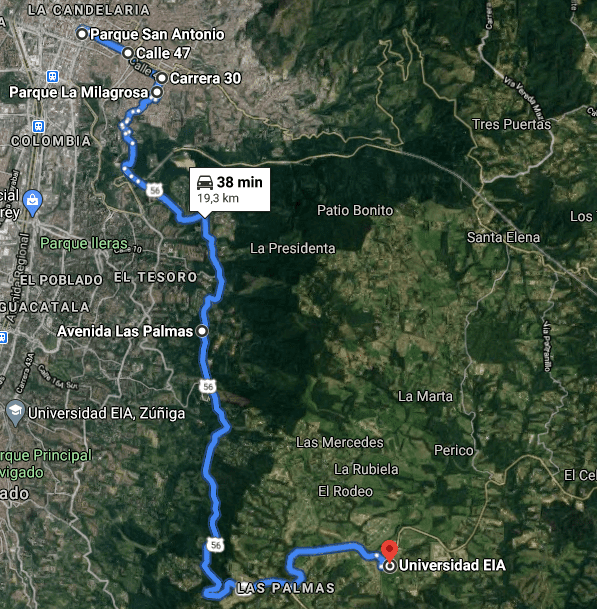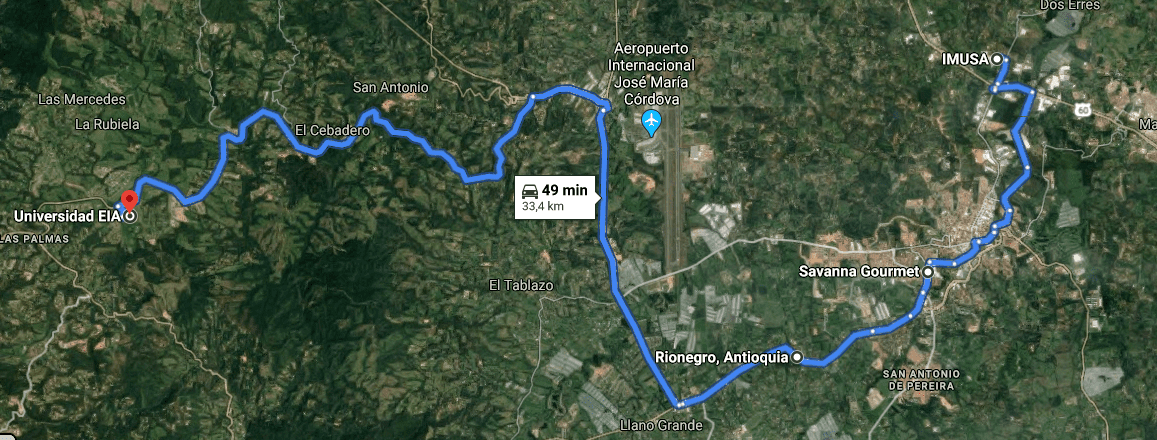Un diálogo necesario: Potencial de la industria minera en la sostenibilidad territorial.
10 de abril de 2025
En el marco de su compromiso con la generación de conocimiento aplicado a los desafíos sociales y económicos del país, el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, en Asocio con Funda Mundo y la Iniciativa por la Minería Consciente, convocó a un conversatorio sobre el potencial de sostenibilidad de la industria minera que reunió a representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía.
Este espacio de diálogo tuvo como propósito principal abordar los retos que enfrenta la actividad minera en Colombia, en particular su relación con la sostenibilidad, la legalidad, la formalización y el impacto territorial, desde una perspectiva abierta e interdisciplinaria.
Durante las palabras de apertura, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, subrayó la relevancia estratégica del sector minero, destacando su aporte al 1,8% del PIB nacional, su rol como generador de más de 900.000 empleos directos e indirectos y su participación del 55,6% en las exportaciones del país.
El rector de la EIA también enfatizó que, pese a las inversiones significativas en sostenibilidad social y ambiental, el sector enfrenta actualmente una caída en su actividad, derivada de factores como la minería ilegal y la estigmatización de la actividad por parte de algunas agencias públicas. Frente a este panorama, el académico insistió en la necesidad de promover conversaciones rigurosas, incluyentes y basadas en evidencia como las que propicia este tipo de encuentros.
El evento contó con la participación de Carolina Gutiérrez, representante de la Asociación Colombiana de Minería (ACM); Dayron Monroy, miembro de la Alianza por la Minería Responsable (ARM); Jonathan Osorio, gerente corporativo de Antioquia Gold; Gregorio Mejía, representante del proyecto Gramalote y con las reflexiones de los profesores Mauricio Castañeda, Federico López y Jaime Arias, quienes desde distintas disciplinas aportaron una mirada crítica y propositiva sobre el papel de la minería en el desarrollo del país. El conversatorio fue moderado por Luz María Tobón, líder de la iniciativa Minería Consciente y gestora del evento, y contó con las palabras de apertura de José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, y Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento.
A lo largo de la jornada se discutieron temas como los estándares internacionales de sostenibilidad, los procesos de aseguramiento y verificación en la pequeña y gran minería, el rol del Estado y la ciudadanía en la gobernanza del recurso, y la necesidad de promover diálogos informados y constructivos en un contexto marcado por la estigmatización del sector minero. Este artículo recoge los principales aportes del evento, con el objetivo de contribuir a una reflexión crítica y fundamentada sobre el presente y futuro de la minería en Colombia.
La construcción de confianza a través del diálogo: Experiencias desde el GDIAM y San Roque 2030
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue la importancia del diálogo como mecanismo para construir confianza, generar consensos y avanzar en la gobernanza del sector minero. En este sentido, Claudia Jiménez presentó la experiencia del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), un espacio creado hace más de una década con el objetivo de promover conversaciones informadas entre actores que tradicionalmente no dialogan: líderes de comunidades étnicas, empresarios del sector minero (formal, informal y de subsistencia), ambientalistas, académicos, representantes de ONGs y exfuncionarios públicos.
Con una metodología rigurosa, el GDIAM busca generar consensos progresivos, partiendo de la empatía y el reconocimiento de la diversidad de visiones sobre la actividad minera. Uno de sus logros más significativos ha sido acordar que la minería en Colombia debe darse bajo criterios de inclusión, resiliencia territorial y competitividad, descartando posiciones extremas que la idealizan o demonizan por completo.
De forma complementaria, Gregorio Mejía compartió los aprendizajes derivados del proceso San Roque 2030, una iniciativa de planificación participativa que logró convocar a más de 2.000 habitantes del municipio, así como a los actores del sector público, privado y comunitario, para construir una política pública municipal sobre el futuro del territorio. Este ejercicio, impulsado por la empresa Gramalote, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Funda Mundo, permitió tejer confianzas en un contexto históricamente marcado por la informalidad minera y la violencia. Según Mejía, uno de los mayores logros fue la validación y continuidad de la política pública por parte de dos administraciones locales con visiones distintas, lo que demuestra la solidez del proceso y la apropiación por parte de la comunidad.
Desde una académica, el profesor Carlos Adrián Moreno expuso un diagnóstico detallado sobre el sistema de regalías mineras. Si bien destacó el significativo recaudo del bienio 2022-2023, que alcanzó los 9 billones de pesos exclusivamente por concepto de minería (sin incluir hidrocarburos), también subrayó varias limitaciones estructurales: la baja fiscalización sobre lo efectivamente extraído, la inelasticidad de las tasas frente a variables de mercado como el precio internacional del oro, y la concentración del gasto en infraestructura vial, especialmente en Antioquia, donde el 92% de los recursos de regalías han sido destinados a este rubro.
Tanto desde GDIAM como desde el caso de San Roque, se coincidió en que el desconocimiento sobre el origen, uso y destinación de las regalías representa una frustración compartida entre todos los actores. Para enfrentar este desafío, Claudia Jiménez propuso la adopción de un estándar internacional de transparencia —como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI)— que permita hacer trazabilidad completa desde el pago hasta la inversión efectiva de estos recursos.
Además, Claudia Jiménez abogó por la creación de capacidades técnicas en comunidades étnicas y pequeños mineros, con apoyo del sector empresarial, universidades y entidades públicas, para estructurar proyectos que puedan ser financiados con regalías. En palabras de Gregorio Mejía, el diálogo en sí mismo ya es un logro, pero su impacto se multiplica cuando se traduce en acción pública, como ocurrió en San Roque. Y tal como concluyó el profesor Moreno, este proceso debe ir acompañado de un fortalecimiento de la cultura política, donde la ciudadanía no solo conozca los mecanismos de control social, sino que también exista una institucionalidad receptiva a su ejercicio.
Como cierre de esta primera parte del conversatorio, Saúl Pineda Hoyos —director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA— celebró la riqueza del diálogo entre actores diversos, reconociendo que uno de los aportes clave del GDIAM ha sido precisamente construir una metodología que parte del reconocimiento de la diferencia como punto de partida, no como obstáculo.
“En un sector fuertemente estigmatizado por los efectos negativos de la minería ilegal y las tensiones con políticas públicas fragmentadas, la apuesta por el diálogo estructurado cobra un valor estratégico”, enfatizó Pineda.
En esa misma línea, se destacó la intervención de Samuel Echeverri, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad EIA, quien, a partir de la experiencia de San Roque 2030, sintetizó la posibilidad real de construir capacidades desde lo local para acceder de forma eficaz y transparente a los recursos de regalías. Este enfoque —que combina iniciativas comunitarias con articulación público-privada— fue resaltado por Samuel como un camino viable hacia una minería sostenible centrada en las necesidades de las comunidades.
Finalmente, la decana Lina María Agudelo subrayó un desafío de fondo que atraviesa toda la conversación: la necesidad urgente de fortalecer la cultura política, entendida como la capacidad ciudadana para comprender, ejercer y exigir sus derechos en un sistema democrático. Basándose en los bajos resultados de las pruebas Saber Pro en la competencia de ciudadanía, advirtió que gran parte de la población involucrada en estos procesos de diálogo ni siquiera accede a la universidad, por lo que la tarea educativa no puede recaer exclusivamente en las instituciones de educación superior.
Para generar confianza, la decana insistió que no basta con hablar de participación: hay que garantizar que todas las personas comprendan y se sientan parte de esos procesos. Y eso requiere hablar el mismo idioma, reducir el tecnicismo y fomentar entornos de aprendizaje adaptados a las realidades de cada territorio.


Estándares y medición: hacia una minería verificable y transparente
En el segundo segmento del conversatorio, moderado por Luz María Tobón, directora de Funda Mundo, se abordó una dimensión crucial para la consolidación de una minería responsable: la estandarización de prácticas y la medición de impactos. Participaron en este espacio Carolina Gutiérrez (Asociación Colombiana de Minería), Dayron Monroy (Alianza por la Minería Responsable) y Jonathan Osorio (Antioquia Gold), quienes ofrecieron perspectivas complementarias sobre los retos, herramientas y transformaciones asociadas a la adopción de estándares en el sector.
Carolina Gutiérrez, presentó el estándar TSM (Toward Sustainable Mining), promovido por la Mining Association of Canada y adoptado por la Asociación Colombiana de Minería desde 2021. Este estándar, hoy implementado en 13 países, impulsa la adopción de mejores prácticas en diez áreas clave: desde salud y seguridad hasta biodiversidad, cambio climático, inclusión y cierre de minas. En Colombia, 23 empresas afiliadas se han vinculado voluntariamente al TSM y han publicado sus auto calificaciones, que luego son contrastadas por verificadores externos. Estas evaluaciones son revisadas por paneles consultivos compuestos por representantes de empresas, ONGs, comunidades y academia, lo que refuerza la transparencia del proceso.
Desde una perspectiva complementaria, Dayron Monroy expuso la experiencia del estándar Fairmined, dirigido a la minería artesanal y de pequeña escala. Señaló que, a diferencia de la gran minería, los pequeños mineros muchas veces inician su actividad sin recursos ni acompañamiento técnico, lo que exige una ruta progresiva hacia la formalización. A través de la Alianza por la Minería Responsable, se ha desarrollado el código “Craft”, que permite distinguir entre minería informal de buena fe y actividades directamente ilegales. Este sistema establece tres niveles de aseguramiento: el monitoreo interno, la auditoría técnica progresiva y la trazabilidad en la cadena de comercialización. Monroy también subrayó la necesidad de incluir al sistema financiero en este proceso, señalando que cerrar el acceso al crédito a pequeños mineros los empuja hacia mercados informales donde no existen garantías ambientales ni sociales.
Jonathan Osorio, por su parte, ofreció una visión empresarial que cuestiona la efectividad de acumular certificaciones sin generar transformaciones sustantivas. A partir de su experiencia en Antioquia Gold, señaló que muchas empresas cumplen con múltiples estándares sin lograr una mejora en la percepción de las comunidades. Propuso avanzar hacia una “cultura de la medición” con enfoque territorial, centrada en indicadores relevantes y comprensibles para los grupos de interés locales. A través de ejemplos como la medición participativa de caudales de agua, planteó que los procesos técnicos deben convertirse en oportunidades de validación social y educativa, superando la lógica del cumplimiento normativo mínimo. Además, abogó por medir no solo resultados ambientales, sino también impactos sobre el desarrollo territorial, como empleo, pobreza o calidad de vida.
Tanto Gutiérrez como Monroy coincidieron en que los estándares y mecanismos de verificación deben ser públicos y sometidos al escrutinio de terceros. La transparencia, señalaron, no puede ser solo una estrategia comunicativa, sino una práctica sostenida que conecte los compromisos empresariales con políticas coherentes y verificables.
En la parte final de este segmento, se ofreció la palabra a dos miembros del comité asesor del programa de Ingeniería Geológica de la Universidad EIA: Mauricio Castañeda y Federico López, quienes aportaron desde la perspectiva académica una reflexión crítica sobre el papel de la universidad en los procesos de transformación del sector minero.
Mauricio Castañeda subrayó que las universidades no pueden mantenerse al margen de la discusión minera, y que es urgente pasar de la distancia crítica a una participación técnica. Señaló que la minería en Colombia —especialmente la de pequeña escala— carece de información sistemática sobre su propia materia prima, lo cual impide avanzar en procesos de planificación, agregación de valor y sostenibilidad. Desde su experiencia como ingeniero geólogo, defendió la necesidad de incorporar herramientas de medición y caracterización mineral, incluso en contextos de informalidad, como primer paso hacia la organización empresarial del pequeño minero. A su juicio, este acompañamiento técnico debe ser una función prioritaria de la academia, especialmente en programas como Ingeniería Geológica, que poseen las herramientas para traducir el conocimiento geo-científico en procesos de formalización productiva.
Por su parte, Federico López enfatizó que el sector minero colombiano enfrenta una fuerte crisis de legitimidad, alimentada tanto por errores históricos como por percepciones distorsionadas. Celebró la realización del conversatorio como un espacio necesario para restablecer puentes entre empresa, universidad y sociedad, pero lamentó la ausencia del Estado como actor clave. Reiteró que muchos sectores, como el carbonífero, han sido abandonados por las políticas públicas, a pesar de su potencial estratégico para la transición energética y el desarrollo industrial. Enfatizó que el miedo al castigo ambiental —cuando no está acompañado de conocimiento técnico— paraliza proyectos valiosos, como el uso avanzado del carbón mediante tecnologías de gasificación. A su juicio, el gran reto recae sobre las nuevas generaciones: enfrentar el diagnóstico crítico con capacidad de gestión, y evitar que el país pierda oportunidades estratégicas por falta de articulación institucional y técnica.
En esta segunda parte también se destacó, como lo subrayó Lina María Agudelo, la necesidad de incluir a los mineros de baja escala e informales como parte legítima del ecosistema minero, no solo por razones de equidad, sino porque allí reside una oportunidad concreta para avanzar en sostenibilidad. Temas como el acceso al agua, la inclusión, la diversidad y el cambio climático no pueden abordarse sin considerar a estos actores que, aunque muchas veces operan en los márgenes, son fundamentales en la estructura productiva del país. Su reflexión final, centrada en el bajo nivel de bancarización de estos mineros, abre una pregunta crucial para el futuro del sector: ¿cómo garantizar inclusión financiera y acceso al capital en una minería que pretende ser formal, responsable y sostenible?
Conclusión:
El conversatorio evidenció la urgencia de construir una gobernanza minera más incluyente, transparente y basada en evidencia. A partir del diálogo entre representantes de la gran y pequeña minería, la academia, la sociedad civil y el sector privado, se resaltó la necesidad de contar con estándares verificables, procesos de medición con enfoque territorial y una ciudadanía empoderada. Experiencias como GDIAM, San Roque 2030, y los estándares TSM y Fairmined, mostraron que es posible transformar tensiones en oportunidades de articulación. La reflexión final planteada por Saúl Pineda propuso invertir la lógica del debate: partir del conocimiento del recurso como base para políticas públicas eficaces y estrategias sostenibles. Solo reconociendo la diferencia, trabajando desde la evidencia y con estándares que no sean fachada – “Green Watching” -, sino transformación real, podrá construirse una minería responsable al servicio de los territorios y del país.